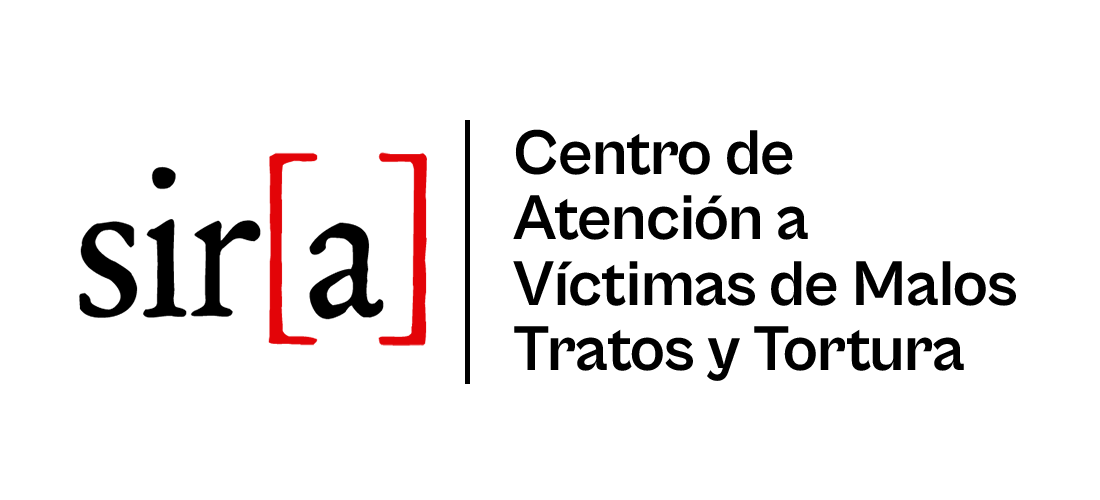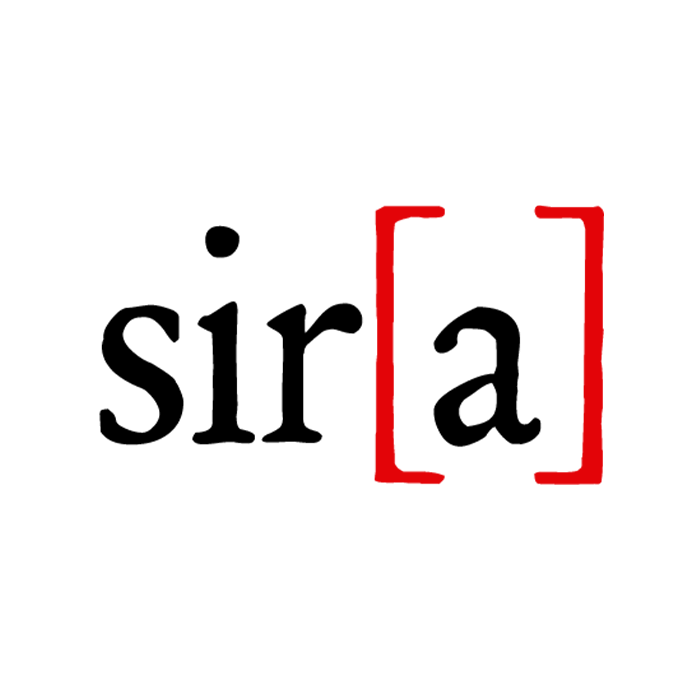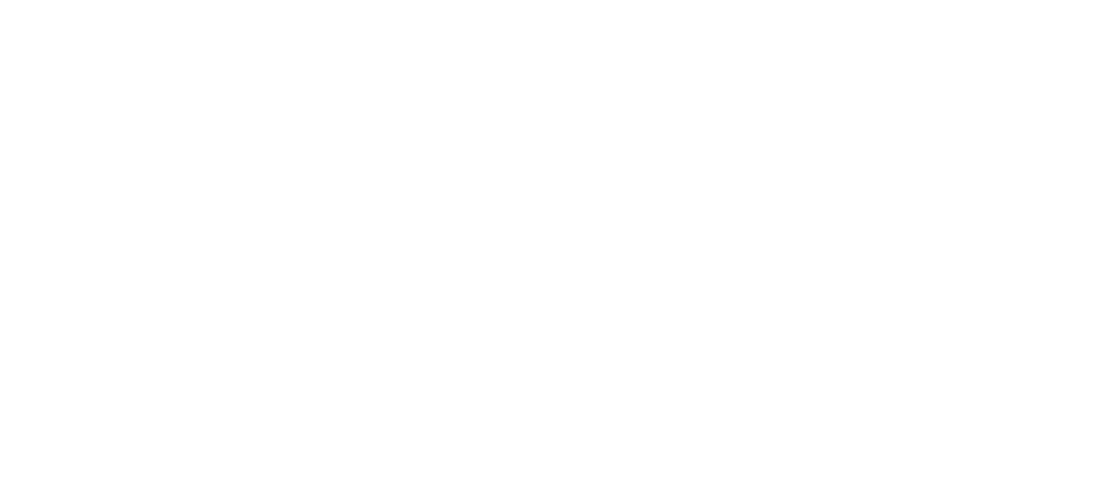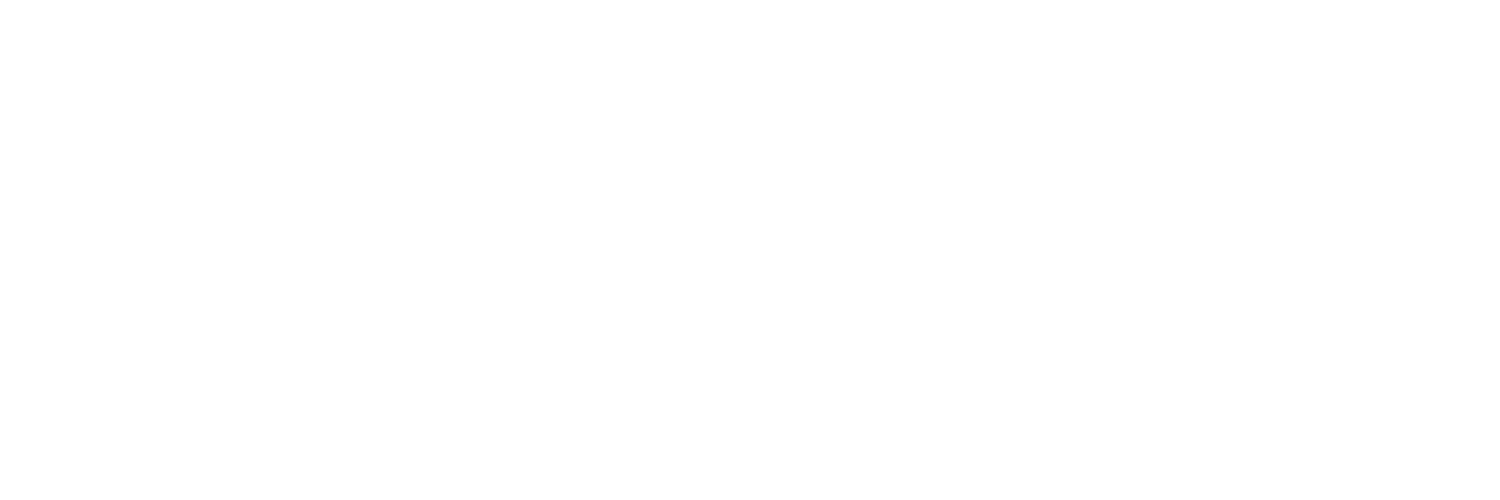Analizamos cómo las políticas migratorias afectan la salud mental y por qué es necesario recurrir a psicologías situadas que abran nuevos enfoques y perspectivas.
GABRIELA LÓPEZ | Coordinadora del Centro Sira
El pasado 23 de junio, participamos en Tenerife en las jornadas “Política migratoria y equidad en salud. Nuevas perspectivas”, organizadas por FUNDEC. Expertas del ámbito político, técnico y académico generaron un espacio de diálogo riguroso, crítico e innovador sobre los impactos de las políticas migratorias en la vida y la salud de las personas migrantes.
Durante las sesiones se recuperaron conceptos clave para comprender estos impactos. Se habló de la necropolítica, concepto acuñado por el filósofo Achille Mbembe, y de la idea de Europa encadenada, del politólogo Samir Naïr. Ambas nociones ponen de relieve la responsabilidad de la política migratoria europea en la vida y la muerte de quienes migran: un sistema que, continuista de dinámicas coloniales e impulsado por jerarquías económicas, discrimina quién puede vivir y a quién deja morir.
Entre los ponentes, se encontraba también el politólogo Sani Ladan. Durante su intervención, recorrió a través de la emoción, rostro y literatura, lo difícil que resulta reconocer el sufrimiento, la fragilidad o el impacto psíquico, en un entorno donde la palabra nunca parece ser suficiente y donde se exige demostrar que el dolor y el trauma son verdaderos. Un contexto que normaliza distintos baremos de sufrimiento según los cuerpos que lo padecen y los lugares de los que provienen.

Jornadas Política Migratoria y Equidad en Salud.
Durante la jornada, también se señaló que uno de los impactos vertebrales de la migración contemporánea es la deshumanización de las personas migrantes: el despojo de lo más básico, que es su humanidad. Una política que se fundamenta en el arrebato de la condición de humanidad, para a partir de ahí, justificar las medidas necesarias. Desde las distintas mesas se abordaron las consecuencias de esta deshumanización y su huella en la vida cotidiana y en la salud de quienes migran.
Ante este panorama, cabe preguntarse: ¿Somos realmente conscientes, como profesionales de la salud mental, de cómo estas violencias modelan y profundizan el malestar psíquico de las personas en movimiento? ¿Existe algún diagnóstico para el dolor provocado por el duelo, la desaparición o la incertidumbre?
Las políticas migratorias atacan la dignidad, el control y la seguridad de quienes migran. Las personas en movimiento pueden enfrentar condiciones de acogida precarias, maltrato reiterado y barreras burocráticas que restringen su acceso a los derechos más básicos. En muchos casos, el sistema las fuerza a participar en una suerte de competencia por la vulnerabilidad en la que deben demostrar su sufrimiento para poder acceder a servicios y protección. La falta de intimidad, la arbitrariedad en los procedimientos, los riesgos en frontera, las detenciones y la violencia dentro del tejido social cotidiano amplifican un sufrimiento que afecta lo físico, lo emocional y lo identitario.
¿Existe algún diagnóstico para el dolor provocado por el duelo, la desaparición o la incertidumbre?
Los cuerpos de muchas personas migrantes, especialmente los cuerpos negros, cargan con innumerables heridas tras atravesar rutas marcadas por la violencia. El duelo migratorio se agrava por las situaciones de muerte y desaparición que pueden tener lugar durante el tránsito; así como por la imposibilidad de regresar al país de origen por pérdidas familiares significativas. A todo esto se añade la exigencia de rehacer un proyecto de vida en un contexto que pocas veces lo facilita.
La salud mental es el derecho al equilibrio, a la proyección y a la construcción identitaria. Es fundamental ser conscientes de cómo las políticas migratorias y de extranjería provocan ataques reiterados a la dignidad, el control y la seguridad, afectando la salud mental de quienes migran. En salud mental, nuestra intervención debe ir dirigida a reforzar movimientos y espacios de soporte y resistencia frente a contextos alienantes o violentos, y acompañar a las personas en la compleja tarea de la reformulación identitaria que exige migrar.
En este marco, resulta imprescindible reconocer que la psicología hegemónica limita nuestra capacidad de comprender los impactos subjetivos de la migración. Nos corresponde descolonizarnos: reconocer que nuestra intervención también está influida por una historia de colonización y acudir a psicologías situadas que ofrezcan nuevos enfoques y perspectivas. Transformar el acompañamiento en un ejercicio de reparación y cambio, tanto individual como colectivo.
Hacia un compromiso colectivo y transformador
Además de analizar los impactos, durante la jornada se cuestionó la interpretación habitual de la interculturalidad, subrayando que el antirracismo es clave para generar cambios reales. Se visibilizó la dificultad para hablar de racismo, y aún mucho más de racismo institucional, así como del riesgo de que la hegemonía de lo que no se dice, encubra todo bajo el discurso, o el universo semántico, de la interculturalidad.
Desde las mesas se destacó la importancia de conectar mundos: devolver a la sociedad civil los conocimientos generados en la academia y despertar a la academia desde el contacto con la realidad social. Se recordó que política y salud están conectadas: la política enferma cuando genera vulnerabilidad, discriminación y violencia.
A partir de estas reflexiones, reafirmamos nuestro compromiso de seguir tejiendo desde el rigor científico y académico, partiendo de las violencias y realidades sociales, para dar voz a quienes las sufren, como un ejercicio de reparación y transformación individual y colectiva.